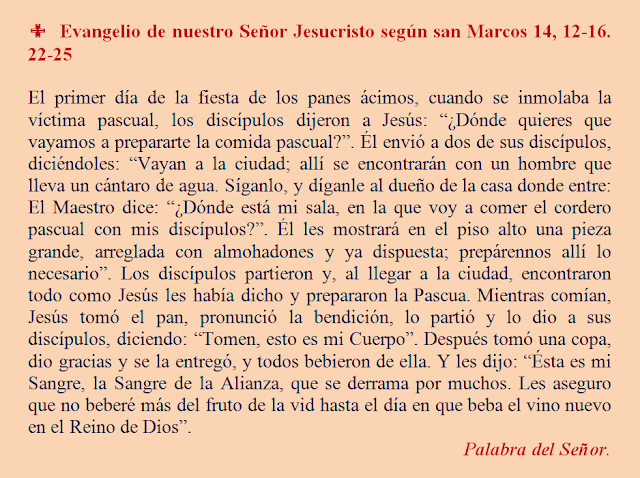Evangelio de nuestro Señor Jesucristo
según san Marcos 5, 21-43
Cuando Jesús regresó en la barca a la
otra orilla, una gran multitud se reunió a su alrededor, y él se quedó junto al
mar. Entonces llegó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo, y al verlo,
se arrojó a sus pies, rogándole con insistencia: “Mi hijita se está muriendo;
ven a imponerle las manos, para que se sane y viva”. Jesús fue con él y lo
seguía una gran multitud que lo apretaba por todos lados. Se encontraba allí
una mujer que desde hacía doce años padecía de hemorragias. Había sufrido mucho
en manos de numerosos médicos y gastado todos sus bienes sin resultado; al
contrario, cada vez estaba peor. Como había oído hablar de Jesús, se le acercó
por detrás, entre la multitud, y tocó su manto, porque pensaba: “Con sólo tocar
su manto quedaré sanada”. Inmediatamente cesó la hemorragia, y ella sintió en
su cuerpo que estaba sanada de su mal. Jesús se dio cuenta en seguida de la
fuerza que había salido de él, se dio vuelta y, dirigiéndose a la multitud,
preguntó: “¿Quién tocó mi manto?”. Sus discípulos le dijeron: “¿Ves que la
gente te aprieta por todas partes y preguntas quién te ha tocado?”. Pero él
seguía mirando a su alrededor, para ver quién había sido. Entonces la mujer,
muy asustada y temblando, porque sabía bien lo que le había ocurrido, fue a
arrojarse a sus pies y le confesó toda la verdad. Jesús le dijo: “Hija, tu fe
te ha salvado. Vete en paz, y queda sanada de tu enfermedad”. Todavía estaba
hablando, cuando llegaron unas personas de la casa del jefe de la sinagoga y le
dijeron: “Tu hija ya murió; ¿para qué vas a seguir molestando al Maestro?”.
Pero Jesús, sin tener en cuenta esas palabras, dijo al jefe de la sinagoga: “No
temas, basta que creas”. Y sin permitir que nadie lo acompañara, excepto Pedro,
Santiago y Juan, el hermano de Santiago, fue a casa del jefe de la sinagoga.
Allí vio un gran alboroto, y gente que lloraba y gritaba. Al entrar, les dijo:
“¿Por qué se alborotan y lloran? La niña no está muerta, sino que duerme”. Y se
burlaban de él. Pero Jesús hizo salir a todos, y tomando consigo al padre y a
la madre de la niña, y a los que venían con él, entró donde ella estaba. La
tomó de la mano y le dijo: “Talitá kum”, que significa: “¡Niña, yo te lo
ordeno, levántate!”. En seguida la niña, que ya tenía doce años, se levantó y
comenzó a caminar. Ellos, entonces, se llenaron de asombro, y él les mandó
insistentemente que nadie se enterara de lo sucedido. Después dijo que dieran
de comer a la niña.
Palabra del Señor.
Reflexión inspirada
en el evangelio según san Marcos 5, 21-43
“La
niña no está muerta.”
La palabra «mortal» ha servido desde
siempre para designar al hombre. Ésta es su condición. El ser humano es mortal:
en cualquier momento puede morir y, ciertamente, cada instante lo acerca un
poco más a su final. Lo decía de manera gráfica Heidegger: «Desde que nace, el hombre es lo bastante viejo para morir».
Pero no es sólo que «puede» morir, sino
que «tiene» que morir. Nadie escapa a la muerte. Es inútil nuestro afán de
vivir, nuestro deseo de no enfermar, no envejecer, sobrevivir. Durante muchos
años se puede vivir sin sentir la amenaza de la muerte, pero llega un día en
que la enfermedad, el mal funcionamiento de algún órgano o la jubilación
comienzan a hacernos pensar que también nosotros estamos acercándonos a nuestro
final.
Casi siempre los humanos han tratado de
olvidar la muerte, a ver si desaparece. Lo decía ya B. Pascal: «Los hombres, para ser felices, no habiendo podido encontrar
remedio a la muerte... han tomado la decisión de no pensar en ella». No son
menos ingenuas las sociedades progresistas del tercer milenio que han
convertido la muerte en el gran «tabú»:
no hay que hablar de ella, no hay que pronunciar el nombre de ciertas
enfermedades, hay que vivir como si fuéramos inmortales.
Sin embargo, cuando leemos el grito de M. de Unamuno, sabemos que está
expresando lo que todos sentimos en el fondo de nuestro ser: «No quiero morirme, no, no quiero ni quiero
quererlo; quiero vivir siempre, siempre, siempre, y vivir yo, este pobre yo,
que me soy y me siento ahora y aquí». Queremos vivir, no desaparecer, no
caer en la nada.
El hombre de nuestros días sigue
repitiendo los viejos caminos de siempre para eludir la certeza de su muerte.
Algunos intentan vivir sin esperanza, aunque sin caer en una desesperación
angustiosa. Otros se lanzan a vivir a tope lo inmediato cerrando los ojos a
todo futuro. Hay quienes viven sin tomar en serio ningún amor y ninguna
esperanza, sin arriesgarse en ninguna lucha, sin ligarse a nada ni a nadie.
Cada uno sigue su camino pero nadie
puede sustraerse a ciertas preguntas: ¿qué me espera en la muerte?, ¿qué va a
ser de mí y de todos mis anhelos?, ¿me aguarda la nada?, ¿hay algo o alguien
que me espera para acoger mi deseo de vida y llevarme a una vida plena?
El relato que nos presenta a Jesús
devolviendo la vida a la niña que todos creen muerta, está escrito desde la fe
en un Dios que, al resucitar a Jesús, nos ha revelado que sólo quiere la vida
del ser humano, incluso por encima de la muerte.