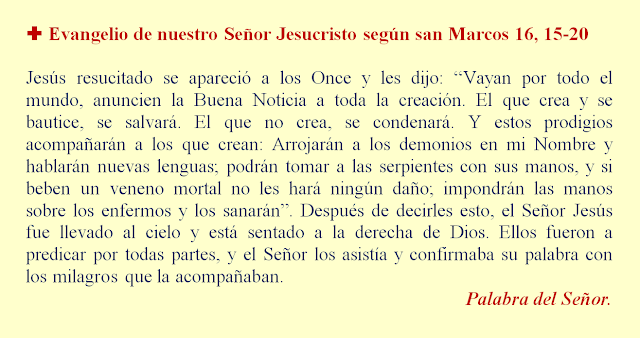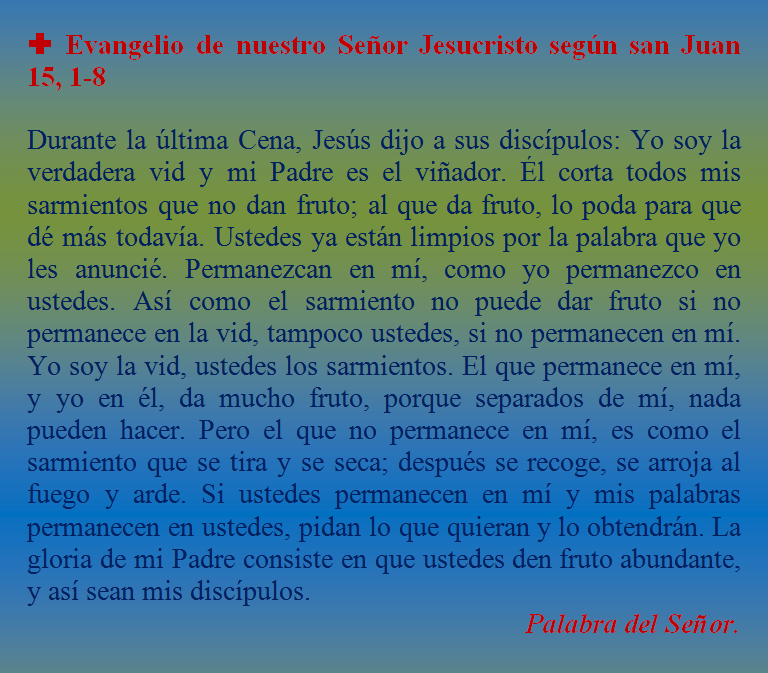Reflexión inspirada en el evangelio
según san Mateo 28, 16-20
“… en el nombre del Padre y del Hijo y
del Espíritu Santo.”
¿Es necesario creer en la Trinidad, ¿se
puede?, ¿sirve para algo?, ¿no es una construcción intelectual innecesaria?, ¿cambia
en algo nuestra fe en Dios y nuestra vida cristiana si no creemos en el Dios
trinitario? Hace dos siglos Kant escribía estas palabras: «Desde el punto de
vista práctico, la doctrina de la Trinidad es perfectamente inútil».
Nada más lejos de la realidad. La fe en
la Trinidad cambia no sólo nuestra manera de mirar a Dios sino también nuestra
manera de entender la vida. Confesar la Trinidad de Dios es creer que Dios es
un misterio de comunión y de amor. Dios no es un ser frío, cerrado e
impenetrable, inmóvil e indiferente. Dios es un foco de amor insondable. Su
intimidad misteriosa es sólo amor y comunicación. Consecuencia: en el fondo
último de la realidad dando sentido y existencia a todo no hay sino Amor. Todo
lo existente viene del Amor.
El Padre es Amor originario, la fuente
de todo amor. Él empieza el amor: «Sólo él empieza a amar sin motivos, es más,
es él quien desde siempre ha empezado a amar» (E. Jüngel). El Padre ama desde
siempre y para siempre, sin ser obligado ni motivado desde fuera. Es el «eterno
Amante». Ama y seguirá amando siempre. Nunca retirará su amor y fidelidad. De
él sólo brota amor. Consecuencia: creados a su imagen, estamos hechos para
amar. Sólo amando acertamos a vivir plenamente.
El ser del Hijo consiste en recibir el
amor del Padre. Él es el «Amado eternamente» antes de la creación del mundo. El
Hijo es el Amor que acoge, la respuesta eterna al amor del Padre. El misterio
de Dios consiste pues en dar y en recibir amor. En Dios, dejarse amar no es
menos que amar. ¡Recibir amor es también divino! Consecuencia: creados a imagen
de Dios, estamos hechos no sólo para amar sino para ser amados.
El Espíritu Santo es la comunión del
Padre y del Hijo. Él es el Amor eterno entre el Padre amante y el Hijo amado,
el que revela que el amor divino no es cerrazón o posesión celosa del Padre ni
acaparamiento egoísta del Hijo. El amor verdadero es siempre apertura, don,
comunicación hasta sus criaturas. «El amor de Dios ha sido derramado en
nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado» (Rom 5, 5).
Consecuencia: creados a imagen de ese
Dios, estamos hechos para amarnos mutuamente sin acaparar y sin encerrarnos en
amores ficticios y egoístas.